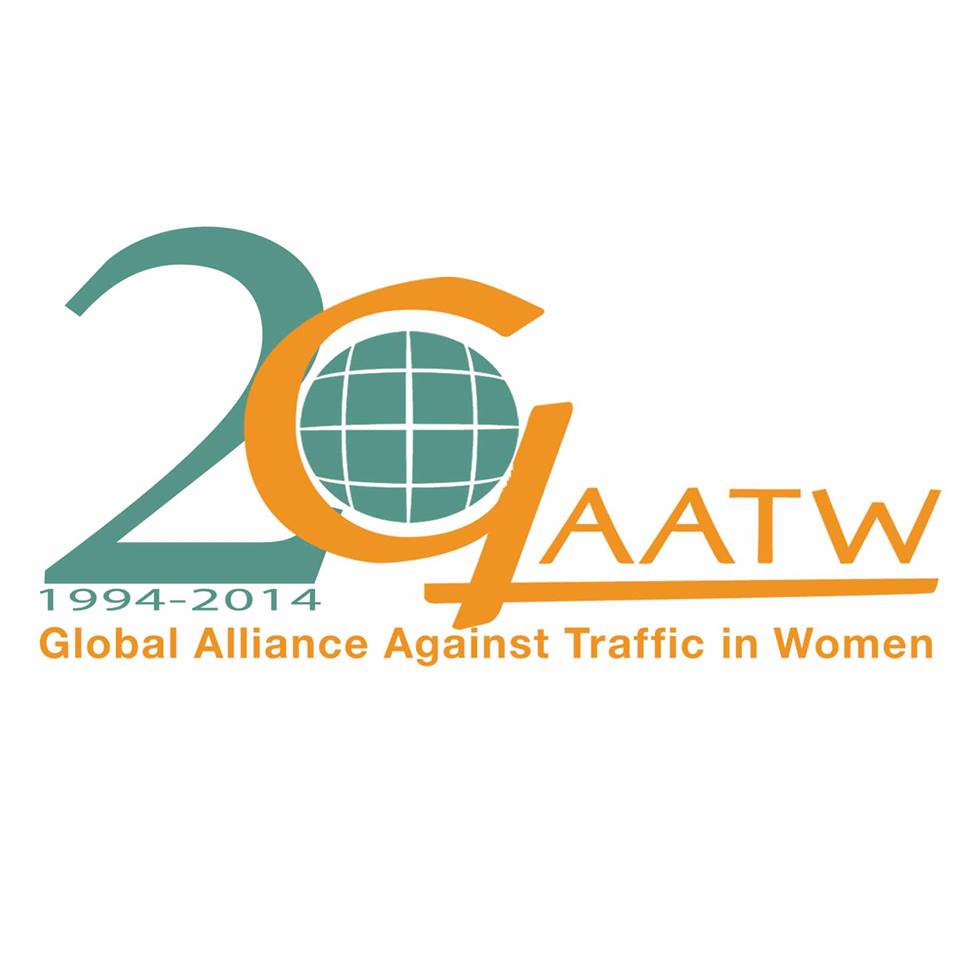Contar para que cuenten las trabajadoras sexuales
Jorge Enrique González
La de las personas trabajadoras sexuales podría ser La increíble y triste historia que va desde los nombres de su oficio a la práctica inexistencia en las estadísticas oficiales.
Si aún no hay evidencias de que sea el oficio más antiguo del mundo, es comprobable matemáticamente el olvido involuntario o técnico en los registros científicos del empleo.
En el tercer trimestre de 2024, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró oficialmente a 167 personas como trabajadoras dedicadas a la prostitución en México. Una cifra mínima, sobre todo si se compara con las estimaciones de organizaciones civiles que hablan de más de 250 mil personas en esta actividad. La distancia entre el dato oficial y la realidad presumida no es un simple desfase técnico: es una forma persistente de invisibilidad estadística, y con ella, de exclusión institucional (Secretaría de Economía, 2024).
El trabajo sexual, aunque reconocido formalmente en los sistemas de clasificación ocupacional, sigue siendo una de las ocupaciones más estigmatizadas y menos registradas del país. No se trata de una omisión reciente. Una década antes, en el segundo trimestre de 2014, la misma encuesta nacional reportó apenas tres personas dentro de esa categoría. Tres, en todo México. Esa cifra, que parecería absurda si no fuera real, refleja con claridad el grado de subregistro histórico.
Entre 1996 y 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utilizó la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) como referencia oficial. En ese sistema, el trabajo sexual se agrupaba bajo el código 8152, denominado “Trabajadores dedicados a la prostitución”. Ahí aparecían términos como “sexoservidora”, “prostituta”, “gígolo” o “trabajadora sexual” (INEGI, 1998). El catálogo nombraba la ocupación, pero no garantizaba su registro. Para que alguien apareciera bajo esa categoría, tenía que decirlo explícitamente ante el encuestador. Y decirlo no siempre era opción.
Desde 2011, el país migró al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO). La versión más reciente, de 2019, emplea una nomenclatura más neutral e inclusiva: “Trabajadoras y trabajadores sexuales”, agrupados en el código 5252 (INEGI, 2019). El cambio refleja una intención de dignificación institucional, pero el fondo del problema permanece: el trabajo sexual sigue sin ser visible en los datos.
La causa principal no está en la categoría, sino en cómo se construyen las respuestas. Las personas que levantan las encuestas del INEGI preguntan de forma abierta: “¿A qué se dedica?” o “¿Qué trabajo realiza?”. No se ofrece una lista, ni se insinúan ejemplos. La persona entrevistada debe verbalizar su ocupación. El encuestador anota lo dicho y, posteriormente, se codifica. Si alguien responde “vendo en la calle”, “trabajo por mi cuenta” o “doy servicios”, es posible que la respuesta se clasifique como comercio informal, prestación de servicios personales o incluso actividad no especificada.
Esto significa que muchas personas que ejercen el trabajo sexual podrían estar siendo registradas bajo otras ocupaciones. Y también que muchas otras optan por no decirlo. La omisión puede ser voluntaria, por precaución o por vergüenza, pero también puede ser defensiva. Aunque el trabajo sexual no es un delito, las condiciones en las que se ejerce sí pueden estar penalizadas o sujetas a sanciones administrativas: ejercer en vía pública, compartir vivienda con otras personas del mismo oficio, o simplemente ser sospechosa de “faltas a la moral”.
En estas condiciones, no sorprende que el número de personas registradas en las encuestas sea tan bajo. Lo que sorprende es que esta omisión no se aborde como un problema de política pública. El subregistro no sólo implica que se ignora una actividad económica; implica que se excluye a miles de personas de los programas sociales, de salud, de vivienda, de seguridad jurídica. Si no se les cuenta, no se les atiende. Y si no se les atiende, su situación de riesgo se perpetúa.
Organizaciones como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” y la Red Mexicana de Trabajo Sexual han documentado durante décadas la complejidad del fenómeno. Según sus estimaciones, en México podrían estar activas entre 150 mil y 250 mil personas en el trabajo sexual, la mayoría mujeres, pero también hombres y personas trans. Se trata de cifras aproximadas, elaboradas desde la experiencia territorial, los consultorios comunitarios, las brigadas de salud y los registros voluntarios (Brigada Callejera, 2022; Red Mexicana de Trabajo Sexual, 2023). Personalmente, desde la subjetividad, estimo que puede ser inmensamente mayor. Porque puede ser ocupación que se autopercibe como provisional, secundaria, recreativa o sin culpa ni vergüenza, pero sin ninguna obligación de reportarla ante un encuestador.
Esas cifras no tienen el estatus de estadística oficial, pero suelen ser mucho más realistas que los conteos institucionales. También permiten trazar un mapa más fiel de los riesgos: violencia policiaca, extorsiones, trata, enfermedades no atendidas, impunidad. Para todas esas situaciones, el primer paso es visibilizar. Y visibilizar, en términos de política pública, empieza con contar.
Contar requiere revisar los instrumentos. La ENOE no ha sido diseñada para captar ocupaciones estigmatizadas. Sus encuestas no tienen advertencias éticas, sus encuestadores no están necesariamente capacitados para abordar temas sensibles, y en los informantes siempre existe la zozobra de que su respuesta salga del anonimato. Por eso, muchas personas evitan identificarse como trabajadoras sexuales. El miedo puede más que el dato que pide el encuestador.
Además, debido al bajo número de personas registradas en esta categoría, el INEGI no desagrega la información por entidad federativa. La ENOE presenta estimaciones estatales sólo cuando el tamaño de muestra es estadísticamente representativo, lo que no ocurre en este caso. Por tanto, no es posible conocer la cifra local, ni construir una línea base confiable con los datos disponibles para Nayarit.
La estadística no es una fotografía neutral. Es una forma de representación. Quien aparece en las cifras puede ser sujeto de políticas, de presupuesto, de derechos. Quien no aparece, queda fuera. Y cuando la ausencia se extiende por años o décadas, deja de ser una casualidad y se convierte en una forma de violencia estructural. Nadie lo hace voluntariamente, pero ahí está.
El 2 de junio, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, recuerda la ocupación de una iglesia en Lyon, en 1975. Más de cien mujeres se encerraron pacíficamente en el templo de Saint-Nizier para denunciar la violencia policial y exigir respeto por su trabajo. Lo hicieron sin pancartas, sin partidos, sin más armas que sus cuerpos y sus historias. Esa protesta abrió una puerta. En México, esa lucha no se ganará con discursos sino con voluntad institucional: presupuestos, salud, regulación, garantías. Pero también con algo más simple: empezar por el dato correcto. Nombrar, registrar, contar. Si el país puede saber cuántos focos tiene cada casa y cuántos metros de banquetas hay en cada colonia, no saber cuántas personas ejercen el trabajo sexual ya no es una omisión: a la larga, es una decisión consciente.
https://meridiano.mx/2025/06/02/contar-para-que-cuenten-las-trabajadoras...
- Inicie sesión o regístrese para comentar